Durante unos breves segundos Fran fue consciente de que tan sólo le quedaban unas horas de vida. Pero sólo fue un instante y continuó con lo suyo, ante la mirada de su mujer que parecía petrificada, incapaz de reaccionar. El único objeto asimilado a un arma que había podido conseguir era una azada plegable del domo de cultivo de cereales en el que trabajaba.
Rebelarse contra la Norma de cuarentena suponía asumir un castigo severo e inmediato. Fran recordaba como la casa de algún vecino había sido precintada y no habían vuelto a ver a sus moradores. El rasgo común era la determinación de los padres por rebelarse contra las autoridades después de que a sus hijos les hubiese sido diagnosticado el virus Scilla. El protocolo de supervivencia exigía que, una vez detectado lo que se conocía como «El asesino de las grutas», el sujeto fuese separado de la comunidad de forma inmediata. No se volvía a ver a los afectados. Desde que el ser humano se había visto obligado a abandonar la superficie terrestre, la menguante población había tenido que asumir unas normas especialmente duras, pero necesarias para la supervivencia. La historia de la desaparición de la Colonia 14 a causa de una epidemia de Scilla era de sobra conocida y repetida hasta la saciedad por los comunicados de la Autoridad.
Como casi todo el mundo, Fran asumía con abnegación una ley tan dura sobre todo cuando se aplicaba a los demás. Sin embargo ahora era distinto. Se habían llevado al pequeño Pablo directamente desde el colegio. Luego de forma protocolaria un funcionario comunicó a Laura, su mujer, la aplicación de la Norma de cuarentena. Por su puesto el comunicado fue acompañado de una retahíla de falsas esperanzas de curación de las que no había confirmación alguna.
A Fran se lo comunicó su superior. Estaba cubierto de barro mientras revisaba cada centímetro de tierra de cultivo en busca de parásitos. Por el gesto hosco de Germán, pensó que iba a soltarle otra perorata sobre el descenso constante del grano aprovechable que estaban logrando cosechar. Y fue en los vestuarios, todavía en shock, cuando tomó la determinación de ir a por su hijo.
Pablo era un niño inteligente y sano. Por mucho que los comunicados insistieran en que Scilla era indetectable a simple vista en sus primeras fases, no podía creer que hubiese enfermado. En ese momento, como si fuese un puzzle, empezó a tomar forma en su cabeza una idea compuesta por fragmentos de conversaciones que habían llegado a sus oídos. No era la primera vez que oía cuestionar a la Autoridad, corrupta y culpable de la escasez de suministros. Había quien decía que la Ley de cuarentena era una gran mentira utilizada para controlar a la mano de obra barata; y que una élite vivía en la superficie (perfectamente habitable) con todo tipo de comodidades.
Hace años nadie se hubiese permitido llegar a otra persona estos comentarios, pero la constante escasez hacía que el férreo control de la autoridad fuese cada vez más difícil de sobrellevar.
Fran miró por última vez a su mujer, envolvió la azada con su chaqueta y salió de la casa.
El alumbrado del túnel era azul —es decir, era de noche en la colonia—, y se dirigió por las galerías solitarias hacia la casa de Andrés, una de las pocas personas a las que podía llamar amigo.
Cuando abrió la puerta, sin mediar palabra, Fran le golpeó fuertemente en la sien. Andrés se desplomó inerte. Era sanitario, y Fran confiaba en poder utilizar su acreditación para introducirse en los centros de cuarentena.
La colonia, de unos ocho mil habitantes distribuidos en interminables galerías, discurría ante sus ojos mientras utilizaba una cabina de transporte. El centro de Cuarentena se encontraba en uno de los extremos del complejo subterráneo.
Rebasó el primer control sin problema, seguramente porque el uniforme sanitario de Andrés le quedaba perfectamente. Sin embargo se vio obligado a utilizar la azada con contundencia (oculta en una de las bolsas del pantalón) cuando en un segundo control el guardia de seguridad comenzó a examinar con detenimiento la acreditación. Mientras el guardia caía, Fran se abalanzó contra el compañero, pero este había desenfundado su arma reglamentaria y abrió fuego. Sintió el impacto en un costado al tiempo que descargaba la propia azada en el cuello de su agresor.
El centinela caído intentaba infructuosamente cortar la hemorragia con la mano. Fran recogió su arma, al mismo tiempo que empezaba a sonar una sirena de alarma. Arrastró el cuerpo inconsciente del primer guardia y se parapetó detrás de él, poniéndole el revólver en la sien. Sentía como su sangre fluía por el costado.
El grupo no tardó en llegar; una decena de hombres armados con un oficial al frente le apuntaron con sus pistolas.
—Quiero ver a mi hijo —logró articular.
El oficial le miró unos segundos, suspiró e hizo un gesto con la mano. El resto de guardias bajó las armas.
—Eso no tiene buen aspecto —dijo, señalando a la herida de Fran.
—Le digo que quiero a mi hijo… o mato a este hombre.
El oficial se acercó despacio y se agachó a su altura.
—Tengo que explicarle una cosa. La Tierra está muerta, la vida en ella ya no es sostenible. Creo que cada habitante de la Colonia lo sabe en el fondo. Nos queda muy poco tiempo.
—Mi hijo… —volvía a insistir Fran.
—Lo de Scilla es falso. Su hijo fue seleccionado para ser colono en una de las lunas de Júpiter. No le volverá a ver. Es a ese proyecto de colonización a donde hemos destinado todos nuestros recursos.
Fran bajó el arma.
—Entonces nosotros…
El oficial asintió con una mirada triste y compasiva.
—Somos los que se quedan.
Los que se quedan. (2018). Manuel Callejo.


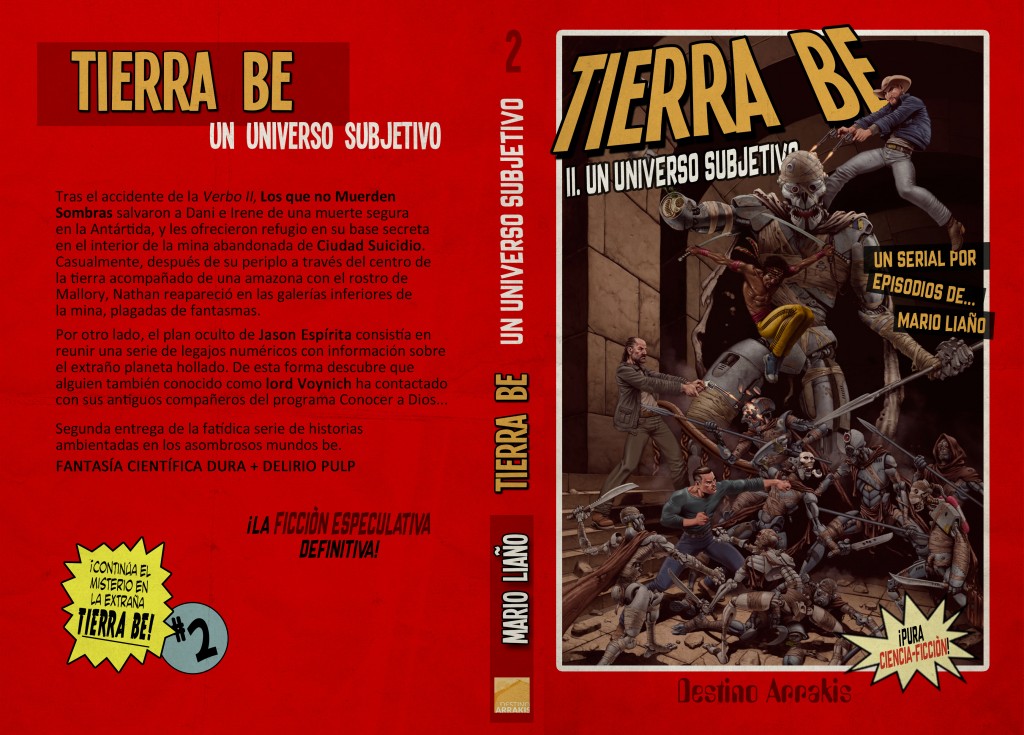


Deja una respuesta